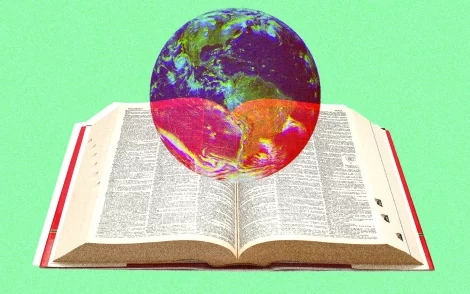Agranda texto:
¿Por qué estamos aquí? ¿A qué vinimos los humanos a este mundo? En una de sus más famosas rutinas, el comediante George Carlin intentó una respuesta a la pregunta filosófica por excelencia: “Quizá fue por el plástico”, dijo.
El planeta, decía Carlin, a lo mejor no tiene los mismos prejuicios hacia el plástico que nosotros. Mal que mal, también salió de las entrañas de la Tierra. “Probablemente lo ve como otro más de sus hijos y podría ser, incluso, la única razón por la cual la Tierra nos engendró: quería tener plástico para ella misma. No sabía cómo hacerlo y nos necesitaba para eso”.
En palabras de Carlin, ese nihilismo no solo resulta gracioso sino que además suena verdadero. En la práctica, eso sí, esperar sentados nuestra desaparición y la de cientos de otras especies, confiando en que las miles de toneladas de plástico que hoy flotan en el mar o resisten bajo el suelo serán el mejor testimonio de nuestro paso por el planeta, no suena como una buena idea.
Sabemos demasiado como para no hacer nada. Sabemos, por ejemplo, que producimos más de 400 millones de toneladas al año de este material que demora quinientos años en degradarse —o a veces más— y del cual se recicla menos del 10 por ciento.
Sabemos también que el plástico no se queda ahí, quieto como un hueso, sino que se desintegra en partículas cada vez más pequeñas —el famoso microplástico— y que luego se vuelven aún más diminutas —el casi invisible nanoplástico—, capaces de infiltrarse en el agua que bebemos y los alimentos que tragamos.
Sabemos que cada semana ingerimos unos 5 gramos de estos micro o nanoplásticos, lo mismo que pesa una tarjeta de crédito, y que a través de ellos ingresan químicos y patógenos que afectan nuestra salud. Lo que no sabemos aún es qué tan grave puede ser.

Con toda esa información, resignarse a tapizar el mundo con bolsas plásticas, a cubrir los océanos de botellas o llenar nuestras venas con moléculas de polietileno sería más bien una tortuosa autodestrucción que una chistosa ironía. Reducir progresivamente la producción de plástico no evitará nuestra extinción, pero al menos hará que el tiempo que nos quede sea más agradable de vivir, tanto para los humanos como para otras especies.
El problema es que nos hemos vuelto adictos al plástico. Casi todos nuestros alimentos están envasados en él, también el champú y el detergente, los remedios y desodorantes; el cepillo con el que te lavaste los dientes es de plástico, así como la tapa del café con el que te los ensuciaste; el lápiz con el que ya no escribes, los audífonos que se te rompieron, la ropa que ya no usas, todas las bolsas que no necesitabas, la botella de esa bebida azucarada y potencialmente cancerígena. Nos está matando pero no podemos vivir sin él.
Biopolímeros crustáceos
Como los cimientos de nuestra civilización parecen estar hechos de polímeros sintéticos, lo que parece más lógico no es deshacernos de ellos sino reemplazarlos. Que los materiales plásticos, en vez de provenir de derivados del petróleo u otros hidrocarburos, lo hagan de recursos renovables y biodegradables.
Eso es lo que se pretende con los biopolímeros o bioplásticos, productos que tienen algunas de las mismas y fabulosas características de los plásticos de origen fósil —como flexibilidad, resistencia o durabilidad— pero que al estar fabricados con materia vegetal u orgánica resultan sustentables, capaces de volver a integrarse al ciclo natural con rapidez y sin dañar a nadie.
“Hay muchas fuentes para crear biopolímeros”, dice Nancy Alvarado, doctora en química e investigadora del Instituto de Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma. “Por ejemplo el almidón, que se puede obtener de vegetales como papas o choclo; el alginato, que proviene de algas marrones; o el ácido poliláctico (PLA), que sale de la yuca o las cañas de azúcar”.
Hasta el año pasado, Alvarado trabajó en un proyecto Fondecyt Inicio en el cual investigó las propiedades del quitosano, un polisacárido que proviene de la quitina. ¿Y de dónde se saca la quitina? Para esta investigación, ella la obtuvo del exoesqueleto de crustáceos provenientes de la industria alimentaria, como jaibas, centollas, cangrejos, camarones o langostas.
Con el quitosano, desarrolló un material para encapsular sustancias activas, que pueden actuar como fungicidas. Con esto se crea un producto amigable con el medio ambiente, sin dejar residuos tóxicos.
Y en otro estudio, publicado también el 2023, confirmó junto a otros colegas que el uso de quitosano en plásticos PEC (hechos de complejos polielectrolitos y que son solubles en agua) “resulta en un producto muy interesante debido a las fascinantes propiedades del quitosano, como su bajo costo y su condición antimicrobiana y biocompatible”.
Con el quitosano ya se están produciendo films para empacar alimentos o envases para transportar productos. Alvarado además fue coautora de una investigación para desarrollar un bioplástico a base de gelatina, capaz de empaquetar comida fresca y además inhibe la proliferación de E. coli.

La gracia es que tanto la quitina como el PLA, el polihidroxialcanoato (PHA) u otras fuentes de biopolímeros se pueden obtener de residuos de otras industrias, principalmente la agrícola, por lo que además de ser renovables fomentan la anhelada economía circular, aquella donde todo se aprovecha y nada se desperdicia.
Aunque la innovación en biopolímeros avanza rápido, pero no tanto como el desecho de plástico sintético: Greenpeace calculó que actualmente en el mundo se vierte al mar un camión de desechos plásticos por minuto. Con el ritmo de consumo que tenemos, para el 2030 serán tres camiones por minuto.
Más recursos, mejores leyes
Los plásticos tradicionales, como los PET, tienen demasiadas virtudes. “Tienen muy buenas propiedades mecánicas y flexibles, son muy resistentes y livianos, cosas que por ahora los biopolímeros lamentablemente no tienen, aunque se está trabajando mucho para desarrollarlas”, explica Alvarado.
Pero hay una característica de los plásticos sintéticos que se ve inalcanzable, demasiado irresistible para las industrias y también para los consumidores: su bajo precio. “Son baratísimos”, dice la investigadora de la Autónoma, mientras que los biopolímeros, comparativamente, siguen teniendo un costo más alto.
Sin incentivos o regulaciones, entonces, difícilmente las empresas dejarán de fabricarlos y usarlos, ni tampoco las personas. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos como George Carlin, riéndonos de nuestra plástica desgracia?
Lo que hace falta, piensa Alvarado, es un cambio de paradigma más drástico. Primero, porque la creación de biopolímeros con las virtudes materiales del polietileno, por ejemplo, requiere de mucho trabajo de laboratorio, un tiempo y esfuerzo que debe apoyarse con más fuerza por parte de los Estados.
Segundo, porque la industria debe involucrarse con mayor intensidad en este recambio, modificando sus procesos productivos. Algo que solo se conseguirá con nuevas regulaciones, que entreguen incentivos a quienes trabajen con biopolímeros pero también obliguen a abandonar progresivamente el plástico.
“Ya se ha avanzado en Chile, como las leyes contra las bolsas plásticas o los plásticos de un solo uso, pero es necesario más”, dice. “Por ejemplo, decirle a la empresa que produce empaques 100 por ciento de polietileno que en cierto plazo, mediante subsidios o algún beneficio, dedique parte de su producción a un biopolímero. Así fomentamos el uso y también la investigación”.
Ya dejamos nuestra huella de plástico: nos guste o no, nos dé risa o pena, hay miles de toneladas que ya figuran en las profundidades de la Tierra y que no podremos extraer. ¿Era lo que quería el planeta de nosotros? Puede ser. Pero difícilmente sea lo que nosotros queremos: ahogarnos en plástico hasta desaparecer. Los biopolímeros podrían salvarnos.